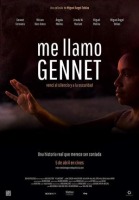En el ámbito educativo, los términos individualización y personalización a menudo se usan de manera intercambiable, pero lejos de esta percepción, entre ellos existe una diferencia profunda que tiene grandes implicaciones en el diseño instruccional y en su desarrollo porque está relacionado en cómo estructuramos las actividades y cómo favorecemos el aprendizaje en nuestras aulas.
Este post trata, fundamentalmente, de cómo al transformar nuestra forma de entender estos dos conceptos, podemos crear entornos mucho más inclusivos donde todos los aprendices, estudiantes o alumnado en general, sin importar sus necesidades, sus habilidades o condiciones personales o sociales, tengan las mismas oportunidades para aprender y crecer en sus aprendizajes.
En un modelo individualizado, el enfoque se centra en adaptar el proceso de enseñanza a las características de cada alumno o alumna, teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, sus competencias y sus necesidades educativas, que entendemos como especiales o específicas. En muchos casos, este modelo se traduce en la práctica en acciones como ofrecer otros materiales adaptados, ofrecer más tiempo para ciertos alumnos en algunas actividades o aplicar referentes competenciales o/y criterios de evaluación diferenciados, dependiendo de sus características observadas o diagnosticadas.
El modo de actuar es muy común entre el profesorado. Por ejemplo, si un alumno o alumna vemos que presenta dificultades en la lecto-escritura, a la hora de leer, el profesorado desde la individualización le ofrece, a ese alumno o alumna en particular, materiales con menos texto y más apoyo visual, le dedica más tiempo a la lectura guiada y evalúa sus progresos con criterios adaptados.
Aunque parece que estas acciones tienen como objetivo garantizar la participación y el aprendizaje del alumnado dentro del aula, en realidad, para una escuela inclusiva este modelo de individualización queda limitado. ¿Por qué? Al centrarse en las dificultades individuales se traslada la idea de que ese aprendiz es alguien que «no puede hacer» algo y la acción educativa se enfoca en lo que “falta o lo que no puede hacer”, dejando de lado las oportunidades que le podría brindar el propio proceso de aprendizaje, limitando, por tanto, sus posibilidades de aprender. Una visión altamente capacitista.
El problema más sangrante es cuando esta acción la presentamos como un modelo inclusivo, Aquí es donde urge la reflexión crítica: ¿realmente estamos promoviendo un ambiente inclusivo si seguimos enfocándonos únicamente en lo que nuestros alumnos no pueden hacer?
El modelo de personalización debería ir un paso más allá de esta individualización que hemos descrito, porque en su perspectiva busca, no solo adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado, sino también involucrarlo activamente en su propio proceso de aprendizaje.
En un entorno verdaderamente personalizado, el alumnado debe tener la capacidad de tomar decisiones sobre cómo aprender, qué aprender y, a menudo también sobre el formato de su aprendizaje, siendo esa su diferencia sustancial entre un modelo y otro: el o la docente diseñan pero siempre es el alumno o la alumna quien decide entre opciones. Y, precisamente, que el alumnado tome decisiones por sí mismo se ha convertido en una barrera tradicional al no proponerse entornos de aprendizaje donde se les enseñe a conocerse a sí mismos, a conocer la naturaleza de la tareas, las propias capacidades disponibles para solventarla y la, consiguiente, toma de decisiones. La solución para la personalización pasa por la autorregulación en el aprendizaje.
La personalización como agencia, autorregulación y contexto: una visión alejada de los “estilos de aprendizaje”:
En el debate sobre la personalización del aprendizaje, a menudo se cuela un viejo mito educativo: el de los estilos de aprendizaje. Bajo esta creencia desacreditada, se afirma que cada alumno o alumna aprende mejor de una forma concreta (visual, auditiva, kinestésica…), y que deberíamos adaptar la enseñanza a ese estilo.
Sin embargo, las investigaciones más rigurosas en neuroeducación y psicología cognitiva han demostrado que no hay evidencias que respalden los estilos de aprendizaje como base efectiva para la mejora del rendimiento académico (Pashler et al., 2008; Kirschner, 2017). Todos y todas aprendemos a través de múltiples canales, dependiendo del contenido, el contexto y nuestras experiencias previas.
Por eso, la verdadera personalización no consiste en adaptar la actividad a un estilo preferente de aprendizaje, sino en diseñar entornos flexibles donde el alumnado pueda tomar decisiones informadas sobre cómo abordar una tarea, desde el desarrollo progresivo de la competencia «para aprender a aprender».
Aquí es donde entra en juego una mirada más rica y fundada: la que considera el funcionamiento ejecutivo (memoria de trabajo, atención sostenida, planificación…), el bagaje cultural y personal del aprendiz, sus experiencias previas y sus condiciones cognitivas, sociales o emocionales. No se trata de preferencia, sino de condiciones personales de acceso y expresión.
Por ejemplo, una alumna con dificultades de procesamiento auditivo no aprende “porque su estilo de aprendizaje es visual”, sino porque su acceso al lenguaje está limitado por una afectación o déficit en la ruta fonoarticulatoria que va a compensar con su menor afectación de la ruta visual. Por ello, necesita una vía alternativa (gráfica, textual o pictográfica) para comprender la misma información. Aunque el proceso de aprendizaje se realizará de la misma forma que el resto de estudiantes, la forma de enfrentarse a él será diferente.
Así, el diseño flexible (no rígido) permite múltiples caminos de entrada al contenido, distintas formas de participación y variedad de medios para expresar lo aprendido. Esto no responde a un edumito, sino a una estrategia pedagógica basada en la justicia, la equidad y el reconocimiento de la diversidad funcional del cerebro humano.
La falsa personalización: un protagonismo pseudo-real
En este sentido, y con muy buena intención, muchos docentes toman esta característica del modelo y dan un paso positivo más allá en la individualización con lo que denominamos en este post «la engañosa personalización». Por ejemplo, en un grupo ordinario se plantea un diseño instruccional único para el alumnado, supuestamente homogéneo, y tenemos un alumno diagnosticado con…, que se sale de esa homogeneización, y sabemos que es apasionado por los animales acuáticos. Así, mientras que sus compañeros trabajan los tipos de animales, su clasificación y características (tal como indica su competencia o criterio de evaluación) desde un diseño único, lo que hacen algunos docentes es crear una actividad adaptada para ese alumno “especial” donde pueda elegir un animal acuático y realice una investigación sobre el animal de su preferencia, mientras los demás siguen un proceso de aprendizaje diferente.
Es un modelo de pseudo-personalización, ya que sigue siendo la, o el docente. el que elige la actividad y el modo que ese alumno la realizará sin ofrecer flexibilidad o diversidad de enfoques.
Aquí, la personalización sigue estando limitada por el docente, que define el marco de acción y las opciones del estudiante.
En este entorno de aprendizaje pesudo personalizado, el alumnado tiene un papel pseudo protagonista, porque el docente siempre es el que marca el camino ajustado a sus preferencias, pero único.
Transformación del diseño de actividades hacia un enfoque inclusivo
¿Hay posibilidades de que una actividad en sí misma pueda garantizar que todos los estudiantes puedan acceder de manera equitativa al aprendizaje, sin necesidad de adaptaciones o concesiones?
Esta es la reflexión sobre la que deseamos incidir, porque la inclusión no se trata de adaptar actividades a las características de alumnos concretos, sino de transformar las actividades para que todo el alumnado pueda participar y aprender sin barreras. Se trata de no partir del diseño pensando en que algunos estudiantes “no podrán” realizar ciertas tareas, sino que el reto está en diseñar actividades que “permitan” que cada alumno o alumna participe, aprenda y demuestre lo que sabe de manera personalizada, porque el alumnado elige su preferencias) y equitativa (porque posibilita que cada cual lo haga desde sus propias condiciones).
Y esto ¿cómo se traduce en realidad? Por ejemplo, supongamos que tenemos una actividad de lectoescritura en la que se entrega un único texto a todos los alumnos.
Si para un alumno con dificultades en la lecto-escritura adaptamos una versión simplificada de este texto, estamos aplicando un modelo de individualización de la enseñanza.
Si lo que hacemos es adaptar la actividad para ese alumno en cuestión, dándole a elegir y teniendo en cuenta sus intereses y sus preferencias para aprender, estamos aplicando un modelo pseudo personalizado, dentro de una perspectiva de individualización de la enseñanza.
Entonces, cuál es el camino correcto a la personalización.
¿Cómo diseñar una estrategia de personalización del aprendizaje?
La primera decisión es diseñar una única actividad que sirva para todos ¿y cómo podemos diseñar esas actividades inclusivas (para todos) y personalizadas (donde cada alumno tiene la oportunidad de decidir cómo, qué y para qué aprender?
Las claves las encontramos en DUA. Está en ofrecer múltiples formas de acceso a la información, a la participación y a la expresión. que nos ayuda a pensar en múltiples caminos para que todos los estudiantes puedan avanzar hacia los mismos objetivos.
Estrategia 1: Ofrecer un formato multimodal de presentación de la actividad
Siguiendo el ejemplo de la actividad de lectoescritura, en lugar de ofrecer un solo formato de texto, podemos presentar ese contenido en tres versiones que se adapten a diferentes niveles de habilidad y que puedan ser elegibles por todo el alumnadoModo visual: Picto-texto, con palabras clave acompañadas de imágenes.
Bimodal: Texto con ilustraciones en cada párrafo, representando el contenido de forma visual.
Modo lectura fácil: Texto redactado con parámetros sintácticos, léxicos, ortográficos y visuales que facilita la comprensión sin distorsionar la información.
Modo multisensorial: Texto acompañado de formato audio, con opción de escuchar el vocabulario explicado.
Este enfoque flexibiliza el acceso y garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus dificultades, puedan no solo acceder a la información, sino también participar activamente en el proceso previsto de aprendizaje.
Estrategia 2: Aprendizaje cooperativo y uso de tecnologías de apoyo
A través del trabajo en equipo siempre podemos fomentar un aprendizaje más colaborativo. En este caso, el aula se puede organizar en pequeños equipos en los que se combinen diferentes roles por parejas (tutor de lectura / tutorado ) y habilidades relacionadas con la lectura (autónoma, guiada, colaborativa…). Además, también, en su caso, se pueden incorporar tecnologías de apoyo, como lectores digitales o herramientas de texto a voz, que faciliten la comprensión y apoyen el proceso.
Pero no solo las estrategias de aprendizaje directo tiene que ser inclusivas, también las que acompañan en su consolidación:Las estrategias de expresar lo aprendido, permitiendo que todos y cada uno de los alumnos y alumnas expresen lo aprendido de manera variada: mediante dibujos, narraciones orales, esquemas visuales o incluso en un mini vídeo. Esto no solo favorece la personalización, sino que también permite que el alumnado ponga en juego su creatividad y su pensamiento crítico. Además, requiere que el alumnado se conozca a sí mismo y valore cuál de esas formas variadas de expresión se ajusta mejor a sus propias capacidades.
Las estrategias de evaluación, que también sean inclusivas, es decir, además de calificativa, en su caso, sea siempre formativa, flexible y ajustada razonablemente cuando sea necesario. En lugar de aplicar un “examen tradicional para todos”, se pueden utilizar evaluaciones formativas que tengan en cuenta, no solo los resultados finales de aprendizaje, sino también los niveles de logro en proceso, siempre con referencia a criterios de evaluación, que deben ser comunes a través de diferentes evidencias de logro. Así, cada alumno o alumna puede demostrar su comprensión de manera que se ajuste a su forma de expresar, como manera justa y equitativa de obtener evidencias.
Esta flexibilización del diseño instruccional (como antónimo de enseñanza directiva) es lo que lo hace equitativo, inclusivo, universal y de calidad, porque favorece el acceso y la participación; aumenta la motivación y la dirección a meta, fomenta la autonomía y la autorregulación, y sitúa el conocimiento en todo el alumnado de manera equitativa.
Individualización de la enseñanza/personalización del aprendizaje
¿Es lo mismo? ¿Son realmente complementarios? ¿O son antagónicos? Aquí es donde la reflexión toma un giro importante.La individualización (de la enseñanza) y la personalización (del aprendizaje) difieren diametralmente en dónde se deposita la acción de enseñar/aprender, en los docentes o en el alumnado.
La individualización es limitante, y por lo tanto no inclusiva, porque no provee de caminos hacia el objetivo con puentes y recursos para transitarlos con la potencia de cada “caminante”, sino que establece caminos diferentes para destinos diferenciados.
La individualización se considera como una concesión, un “trabajo extra” que el profesorado hace para algunos alumnos de segundo nivel con acciones de segundo nivel, lo que llena a este trabajo de prejuicios y de dosis de voluntad, al no ser considerado como un derecho de todos a una enseñanza y aprendizaje de calidad.
La actividad que se adapta a las preferencias o intereses de un alumno/a en concreto, no es personalización, sino pseudo-personalización. Si bien, plantear alguna posibilidad de elección a un alumno ofrece más posibilidades de autorregulación que la individualización pura, y lo que es una adaptación para hacer accesible la enseñanza siempre queda atrapado en la cultura de “lo que el alumno etiquetado no puede hacer”, lo verdaderamente importante debe centrarse en la cultura de la barrera de la actividad, es decir, “lo que la actividad no proporciona”.
La personalización se comienza a forjar desde el momento que diseñamos no solo pensando en todos, sino para que todos los estudiantes puedan participar y avanzar con éxito desde una misma actividad. Es decir, la clave está en transformar la manera en que diseñamos las actividades, no solo para adaptarnos a las necesidades del alumno, sino para potenciarlas. No es que algunos alumnos “no puedan” hacer ciertas cosas. El reto está en crear actividades y contextos que les permitan a todos los estudiantes participar, aprender y mostrar lo que saben de manera personalizada.
Así, individualización de la enseñanza y personalización del aprendizaje no son perspectivas iguales, ni siquiera complementarias, nos atrevemos a decir que son antagónicas desde la mirada inclusiva.
La personalización, lejos de la individualización tratada como una concesión y utilizada de manera limitante, se convierte en un derecho de diseño y desarrollo instruccional inclusivo, porque reconoce las diferencias entre el alumnado pero sin dejar a nadie fuera de juego; porque cada actividad debe se concierte en un puente y no una barrera, y porque se ofrece a cada alumno la posibilidad de aprender al transformar las aulas en un lugar donde todos podemos enseñar y aprender desde nuestras condiciones personales, habilidades y capacidades, con el apoyo del diseño, las estrategias y los recursos necesarios.
El giro inclusivo no es una adaptación, es una transformación.
José Blas García.
Antonio Márquez.